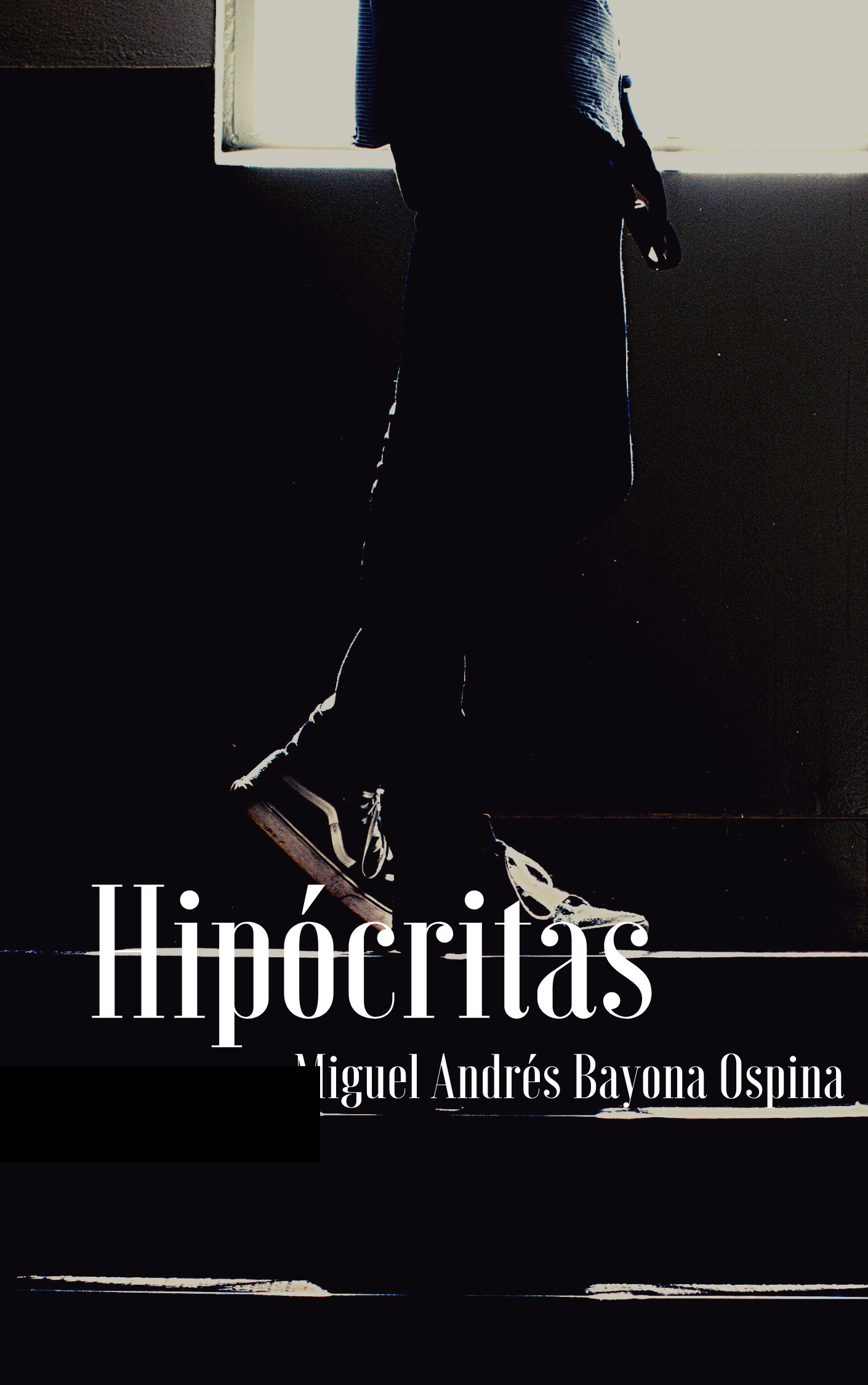El Fiat negro destartalado del 67 que le regaló su abuelo se aproxima despacio hasta mis pies, cansino, deseando que ese sea su último recorrido. El Pato se baja desperezándose, sus brazos se alzan y levantan a metros con una mueca que hace juego con el ombligo asomado por debajo de su camiseta. Enmarcado en un jean apenas veinte años menor que él y camiseta apenas dos años menor que el pantalón, con su habitual aspecto desgarbado, camina a mi encuentro. Cada paso tan dinámico y desprovisto de elegancia. Siempre me he preguntado cómo él había terminado siendo “alguien”; no, digamos cómo llegó a ser médico; no, digamos cómo terminó siendo ginecólogo. Y bueno, cómo terminó siendo mi amigo.
Más de treinta años de conocernos y en cada encuentro me hago la misma pregunta, cada día la misma. Recuerdo la mañana cuando lo vi por primera vez en el patio de juegos del jardín del barrio. Comía una mezcla extraña de plastilina y pegamento, aderezada justo arriba de su boca con los litros de moco que se deslizaban alegres por su nariz. Igualmente desgarbado, por no decir desnutrido, se me acercó y pronunció algo ininteligible, las terapias se encargaron de eso con el pasar de los años; luego el cubo de madera desde su mano contra mi cabeza, sin sentido alguno, y los tres puntos de sutura que apenas se ven en mi frente. Ya era El Pato, siempre ha sido El Pato desde que tengo memoria, el que me defendía de los rufianes que me volvían añicos, nos volvían añicos y, luego, sin razón, él me volvía añicos a mí también. Él, que por mucho tiempo confundió la pe con la be y con la de; él, que pasó de segundo a undécimo grado al ritmo de mi cuadriculada conducta; él, que siempre quiso ser piloto y terminó siendo médico; él, que quería ser cirujano pero por “dos décimas en el examen y una vulva de distancia”, como siempre decía, terminó siendo gineco.
Descubrimos el alcohol y el tabaco juntos, conquistamos otras drogas juntos también. Adolescencia al límite de los cuerpos, del sueño, de la ley, de la coherencia. El parque era el sitio de encuentro; encaramados en el árbol como zarigüeyas, hacíamos ruidos de animales en la infancia, sonidos obscenos en la adolescencia, silencio siendo adultos. Él trajo la primera cerveza, yo el primer trago de ron, juntos el primer cigarrillo, a él le regalaron el primer porro, no recuerdo quién puso el primer ácido; él empezó con los fármacos, yo eso me lo tomé con calma: opioides, antihistamínicos, antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos, antipsicóticos, disociativos, neurolépticos… creo que ya los ha probado todos. Muy pronto lo acompañaré yo también en ese camino. Aunque nuestra principal adicción es la mutua, un monstruo de dos cabezas inseparables. Dr. Lorenzo and Mr. Pato, cada uno alter ego del otro, siameses que el sentido común se niega a separar.
Los años de especialidad fueron el tiempo en que más separados estuvimos, si a eso se puede llamar separación, ya que encontrábamos la forma de estar en el mismo hospital y siempre inventábamos alguna excusa para un cigarrillo en la azotea, para fumarnos el mundo, para esfumarnos del todo. El momento era casi siempre la madrugada, demolidos de dentro afuera, con jornadas dantescas, inhumanas, que conjugaban la realidad con los sueños, de ausencia absoluta marcada por el aspirar del tabaco, la brisa gélida de esa hora, los párpados que caían pesados por momentos, algún abrazo, alguna lágrima, algún silencio.
Sorprendentemente, el Pato logró terminar la especialidad: “Para no verlo más por acá”, decían en la facultad. A él eso le importaba poco, todo le importaba poco; le preocupaba quedarse sin cerveza en la nevera, sin cigarrillos en el bolsillo o sin tirar una semana, no necesariamente en ese orden, tal vez sí. Mientras yo me graduaba con honores, él se embriagaba en algún parque, para aparecer tres días después a recibir su diploma por ventanilla. Él no me acompañó a mi entrega, pero yo sí a la suya; lo recogí de la calle, lo metí a la ducha, le puse encima el único traje que tenía, el cual llegó algo vomitado; creo que es el día en que estando muerto de risa menos he reído en mi vida:
— Doctor… hasta que se apareció a reclamar el diploma —dijo el decano, claramente molesto.
— Mi doctor Ramírez, usted no alcanzase a imaginar qué pene tan grande tengo con usted que me coge, sobrecoge y embriaga: ¡salud! —se respondió a sí mismo el Pato, mientras yo, con lo que la contenida risa me permitía, lo sostenía por la espalda.
— ¿Qué dijo? —me inquirió con la mirada del decano.
— Que hay penes muy grandes que en braga… me embriagan… ¡Salud! Primero, por no haber podido departir, qué bonita palabra departir, con mi hermano Lorenzo, que es el hijo que usted siempre quiso tener, pero no pudo porque usted es medio maricón; y de no haber podido frutar… disfrutar… del merecido precio… inmerecido… premio, perdón, de años de sufrimiento supercalifragilístico–rimbombántico. ¡Salud! Lorenzo, dígame si este hijueputa calvo no es lindo…
Luego de eso vino un vómito que estalló y decoró el piso de la oficina y que no se limpió en su totalidad, como lo noté años después cuando intenté unir líneas imaginarias con los puntos de secreción biliosa que aún quedaban allí. Yo estallé en risa con la situación y con la cara atónita del decano que hizo un gesto de negación, de incredulidad ante lo que había oído y visto, guardando la compostura que le exigía su estupidez y su cargo. Tomamos el diploma y nos fuimos a beber tres días más.
De esos tres días nos acordamos de todo y de nada, más de lo que la memoria inventó para llenar vacíos. El Fiat soportó nuestros embates por caminos sombríos, de burdel en burdel y de cantina en cantina apiñadas en nuestras gargantas. Ni siquiera el hedor del alcohol puro, la nicotina húmeda, el sudor con camisas adheridas a nuestra piel que se desprendían cuando algún abdomen se movía convulso ante el vómito inminente, nos hizo regresar a la rutina blanca. Tengo destellos de bosques rojos y naranjas interminables, fuentes de parques entre palomas atónitas que nos perseguían con la mirada al son de su música ancestral, el pavimento que cambiaba de caliente a frío sobre mi mejilla marcando las horas del día. Nos encontraron destrozados, en la estación de policía de turno, con ojeras que alcanzaban el cuello y una sonrisa demente producto de tantos tóxicos. Cada año desaparecemos tres días, hace tantos del primero, del primero en que hicimos la promesa-apuesta. Pero no se vale recordar, se vale vivir.
***
— Lorenzo, mijo; ¿cómo vamos? Métase un trago para el estrés. Caminó harto… ¿Mamado?
— Algo… ¿Pasó por la maleta?
— Ahí se la tengo lista: los cuatro calzoncillos, ocho pares de medias, la resma de condones, las babuchas de abuelita que siempre carga, ese cepillo de dientes vuelto mierda, dieciocho camisetas blancas, una bata blanca por si acaso, el fonendo no porque eso usted eso ni lo usa, los dos jeans que no estaban rotos, los trajes y corbatas sí los dejé (pa´qué, ya deje de usar esa mierda), el baby-doll rosado también se quedó… ¿qué va a decir su mamá cuando lo encuentre?
— Sea serio, güevón —dije con la sonrisa que siempre terminaba sacándome—. ¿Sí tanqueó el carro o qué?, que no nos vaya a dejar botados como siempre.
— El motel quedó pa´darle tres vueltas a la cuadra, eso por gasolina no se vara, por cualquier otra joda fijo, pero con lo digno que es prefiere botar el carburador por el culo antes que quedarse por un corrientazo.
— O.K. —dije mientras nos tomábamos el tercer trago—. Entonces, pues andemos en “el motel” hasta donde llegue, ahí nos quedamos… Pasemos antes por un cajero a sacar lo que nos deje, tampoco la vamos a pasar mal, no es la idea.
— Así es… ¿Ya está más tranquilo?
— Sí… Ya era hora de esto.
— Páseme un cigarro y tómese otro trago. Hace cuánto no se lo estoy diciendo, mi hermano, es que no hace caso. ¿Por qué cree que me jodí cuatro años con la gineco?… no era para entretenerme viendo vulvas, aunque siempre había una de distancia, no era por el apartacho y el carro cero kilómetros… era porque no había nada más qué hacer viejo, ese vértigo culo que tengo —su excusa—no me dejó ser piloto y el examen de cirugía que dizque perdí por unas décimas, pura mierda, la Medicina, la plata y la rutina se pueden ir a la mierda —dijo seriamente y algo molesto, siempre respondiendo las preguntas que nunca le hice.
Nos terminamos la botella, tres cigarrillos cada uno en silencio y nos subimos al carro, al menos hasta donde la basura me lo permitía. Se pueden encontrar desde libros médicos, esotéricos, pornográficos, históricos, retóricos, lingüísticos, hasta artículos, espéculos, adminículos, medicamentos (tocolíticos, antiespasmódicos, analgésicos, abortivos, psicotrópicos-recreativos), jeringas, ampollas, ollas, alimentos para gatos y perros, baldes y palas, cuchillos, periódicos hasta para vender, libros sin tapas y tapas con libros, alimentos descompuestos, cervezas de ocho nacionalidades distintas, ensayos, crónicas, novelas, cuentos, epitafios, corolarios, crucigramas, sopas de letras, esmaltes, maquillaje, preservativos en diferentes estadios de su vida útil, papas, chitos, un brazo postizo que nunca me ha contado para qué lo tiene, cómics, perros de tablero de carro y cabeza inquieta, tres rollos de papel higiénico y como tres mil pesos en mentas. Todo esto envuelto en felpa, que coquetamente cubre el setenta por ciento del interior del pobre Fiat. Con asientos reclinables permanentes, que nos tienen con lumbalgia desde los diecisiete años por la postura completamente antiergonómica que toca adoptar para mantenerse con el mínimo rango de visión dentro del sufrihículo.
Enciende luego de cuatro intentos, acelerador hasta donde las piernas arácnidas del Pato se lo permiten, piedras que saltan, algunas estallando contra el guardafangos. Intento sintonizar algo, imposible como de costumbre con el dial averiado y el volumen que sube cuando quiere y baja cuando sube, buscando una banda sonora que le diera swing a este viaje que comienza y es el fin, encarrilados en un camino sin retorno.