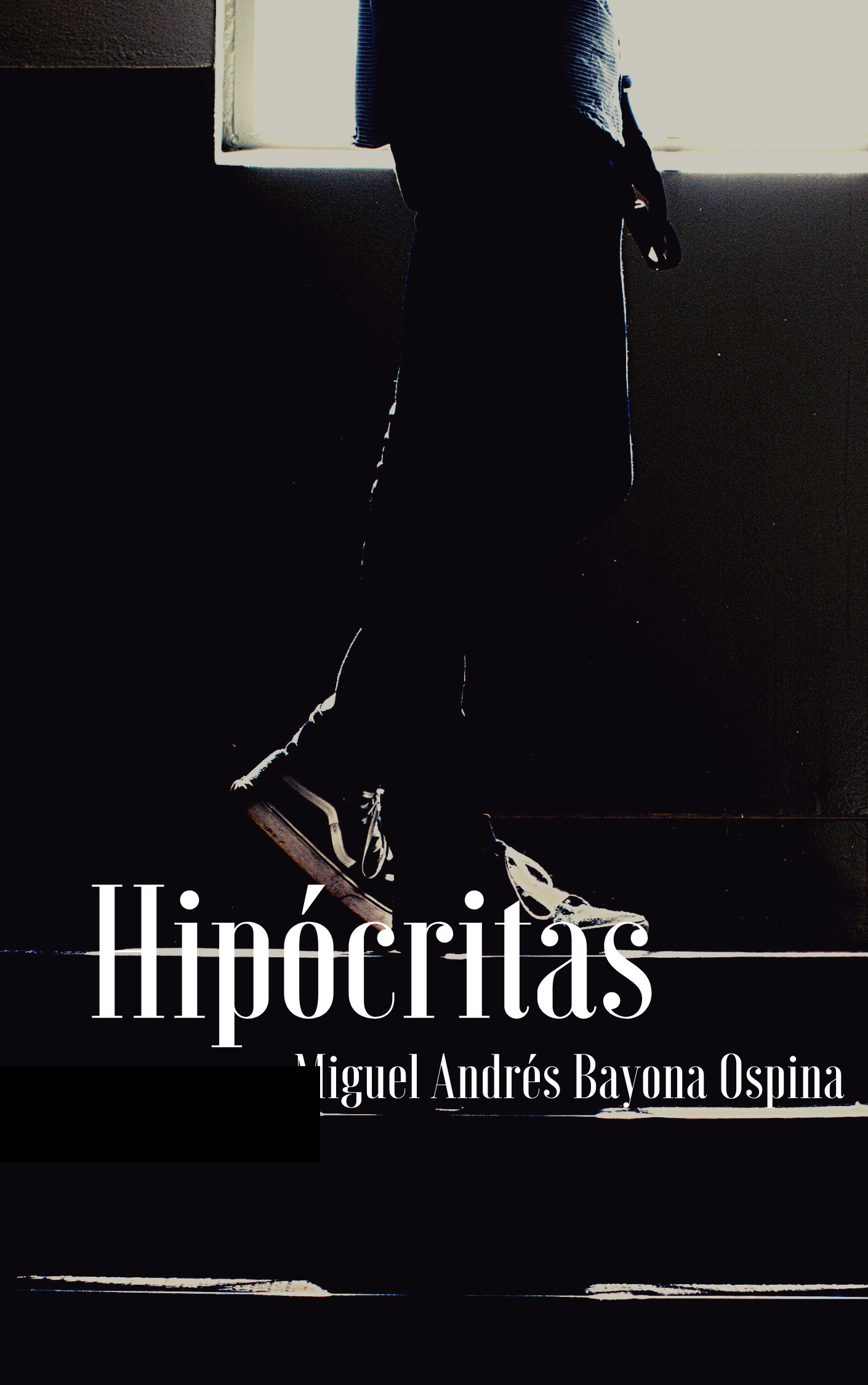La habitación oscura y las olas blancas de humo que se desvanecen contra el techo dejan un halo amarillo que no se quitará en años. Denso hedor de días sin limpieza, de nicotina impregnada en el alma del lugar, de dos cigarrillos encendidos que se prenden y se apagan cada diez minutos, luciérnagas cancerígenas que residen en los alvéolos. Entre tinieblas la pantalla al fondo, primera negra y confundible, luego azul, luego rueda. El calor de la escenografía se traslada al lugar, humedad desértica universal.
Siempre han disfrutado las road movies. Las noches habituales son frente a una pantalla mirando las imágenes que se desfiguran. De personajes perdidos sin esperanza, como espejos, ansiando recorrerse desde dentro y que el gris del asfalto sea la partitura que dicte esa sinfonía final. Sinfonías agridulces que pasan con cerveza, lúpulo por garganta que a través del esófago transita sin rumbo. Rumbo mezquino, rumbo que perdieron y no se busca, perdidos: perdidos en el bullicio del interior tibio del frío final.
Miran la vida como una película, pero no son protagonistas ni antagonistas, tampoco son el extra que cambia el argumento, le da sentido y desaparece; no, son el transeúnte que bostezaba o se sonaba la nariz, fuera de foco, y se perdía entre los créditos de letra minúscula que la madre intentaba buscar para presumir con las amigas.
Desparramados en una cama o un asiento, las córneas reflejan solo lo que está enfrente, miradas muertas, ojos muertos, días y horas muertos, muertos. No se esbozan sonrisas en ellos, las bocas se abren para la bocanada o el trago, las cuerdas vocales azotadas de agravios ansían la palabra que no llega. Hora tras hora, Pato y Lorenzo, Lorenzo y Pato, enquistados nocturnos de la madriguera-habitación hasta que termina la función. Última toma, fondo negro, botón de apagado, mirada que pasa de la pantalla al techo, mueble que será cama y la habitual rutina para intentar conciliar pesadillas.
— Caída al vacío —empezaba siempre Pato.
— Trago de cianuro —continuaba Lorenzo con voz ronca, y alternando.
— Manguera con monóxido.
— Katrol en la vena.
— Correa en el cuello.
— Sobredosis de ansiolíticos.
— 47 orgasmos seguidos.
— Esa estaría buena —dice Lorenzo mientras intenta sonreír—. Ocho horas de clase de fisiología.
— Prefiero que me clave un negro… ¿atragantado por un negro?
— Bueno, ¡ya! Un tiburón directo a la yugular.
— Anaconda asfixiando, que no sea la de la película mala esa.
— Puñalada en un callejón oscuro.
— Ahorcado con un fonendoscopio.
— Inanición.
— Desesperación.
— Agonía.
— ¿Cuándo?
— Algún día.
Y luego viene el silencio, el que llega hasta las paredes y se sube por ellas.