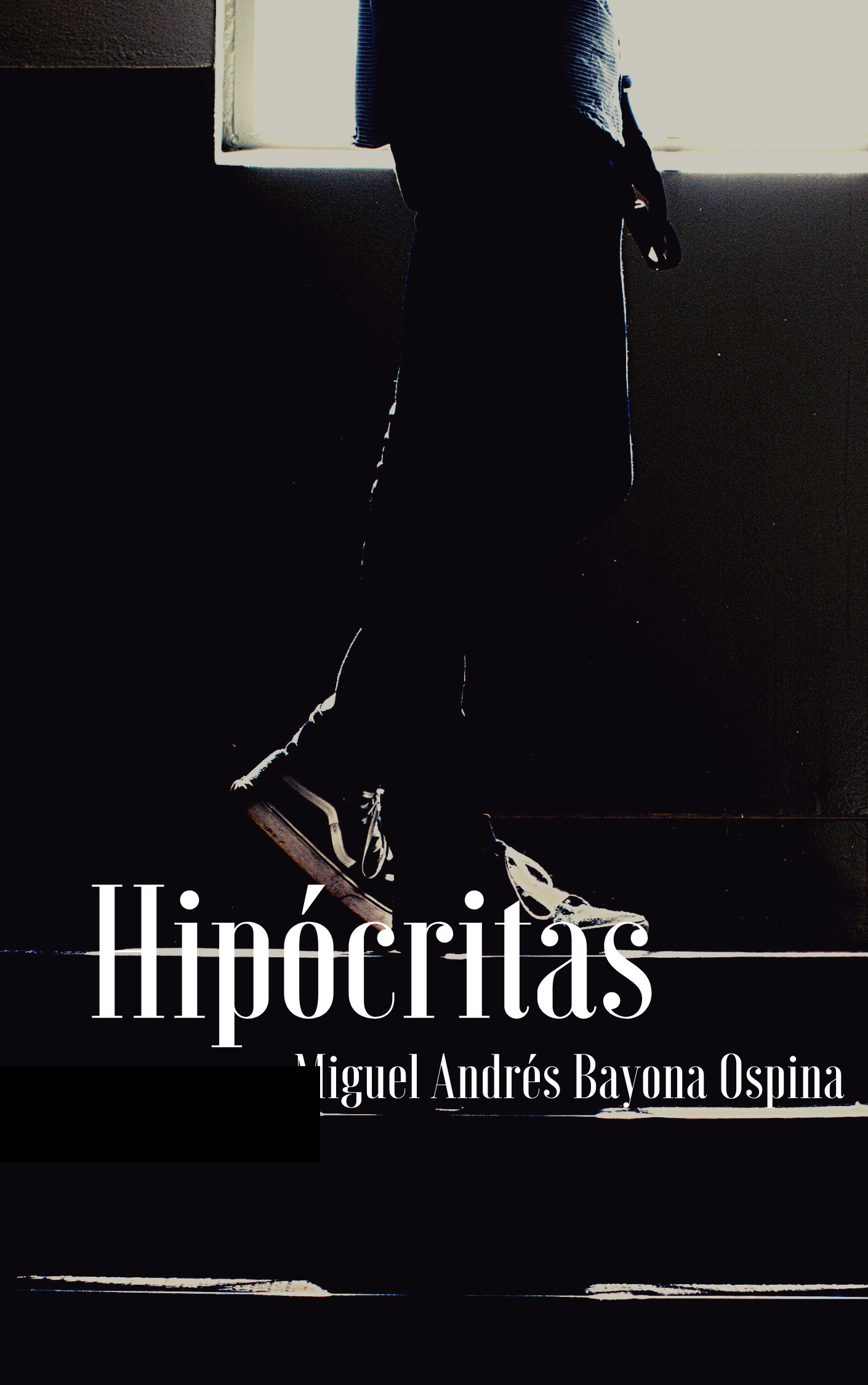VI
A la semana siguiente de desaparecer, mi mamá empezó a preocuparse. Con el Pato rara vez nos perdíamos más de tres días, pero cuando sucedía salía alguna señal de humo. Era habitual nuestra ausencia, era común la cama vacía y revuelta, con ropa en rincones y colgando de lugares inapropiados, con latas y ceniza de utilería. Con el primer mes ya nuestras fotos estaban en todos los periódicos, por eso fue sencillo que reconocieran los cuerpos.
“Muertos en extrañas circunstancias, aparecen los dos prestigiosos médicos”, decía uno de los titulares. El Pato se habría reído mucho de haberlo leído, mucho.
Era un lugar sin árboles; espalda contra espalda amarrados mirábamos con los ojos cerrados hacia el suelo, sin movernos; ya varios insectos, de la boca a la cuenca de los ojos, habían diseñado autopista. De terrorífico a artístico, entre lamentable y absurdo, juntos como era de esperarse, con remedos de sonrisas tristes dibujadas con lápiz preescolar. Tostados por el sol que descompone, por el calor de adentro y en un punto intermedio para cocinar en su punto.
Y vuelvo a ver todo como una secuencia, nosotros apostados en el centro de esa miseria desde toda perspectiva. No encontraron rastros de huellas, pero sí calcularon que habían pasado varios días. Llegaron pocos familiares, solo mi madre saltó el cordón de seguridad para cerciorarse de que no era una pesadilla. En las caras más resignación que tristeza, pocas lágrimas, silencio. Era la película que mil veces había visto en su cabeza, la adaptación del libro de su desgracia que no esperaba ser filmado.
No había tanta sangre, la poca ya estaba seca con ese tono negro-rojizo que toma con los días. La mayoría en palmas y plantas recordando esas imágenes de la Edad Media con estigmatizados de mirada piadosa. Nunca tuvimos esa mirada.
La poca ropa desgajada ensombrecía la escena. Fotografías que censuraron hasta que se filtraron en las páginas rojas y amarillas. Primero portada, luego de ahí a la quinta hoja, a la semana en la duodécima, al mes la conmemoración en honor a las víctimas, investigación trabada, la familia poco exige justicia, primer aniversario, salón Lorenzo Rodríguez en la Facultad de Medicina, trago Pato Loco en el bar de la esquina, lápidas sucias.
Y todo empieza de nuevo cuando salgo triste del hospital y camino: el Pato me llama y me encuentra. Pero también empieza una mañana fría, cuando estamos sentados en un salón para intentar aprender sin dormir la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y empieza en un jardín infantil donde dos niños golpeados se abrazan con olor a ambientador y música de ronda. O empieza en un frío pueblo donde los dos llegamos y nuestro automóvil no da más y queremos terminar nuestra vida alejados de todo y vivimos los días entre el bar, el hospital y una habitación con techo teñido de nicotina y paredes que esconden mil maneras por las cuales se nos puede terminar la vida.
VII
— Pues no me la voy a comer porque no quiero —le explicaba al Pato con vehemencia, era de esas cosas que él no entendía.
— ¡Hijueputa! Dos meses charlándome las viejas, hablándoles bien de usted, limpio el carro, les gasto cervezas; y usted me sale con un chorro de babas: no, marica, vaya a su cuarto y azótese, pendejo —y salió del bar con una seguidilla de ofensas inentendibles, con sus dos “amigas” una de cada lado; mientras yo daba vuelta y llegaba a la esquina; los primeros buses de la mañana me iban a llevar al parque, donde nadie me esperaba.