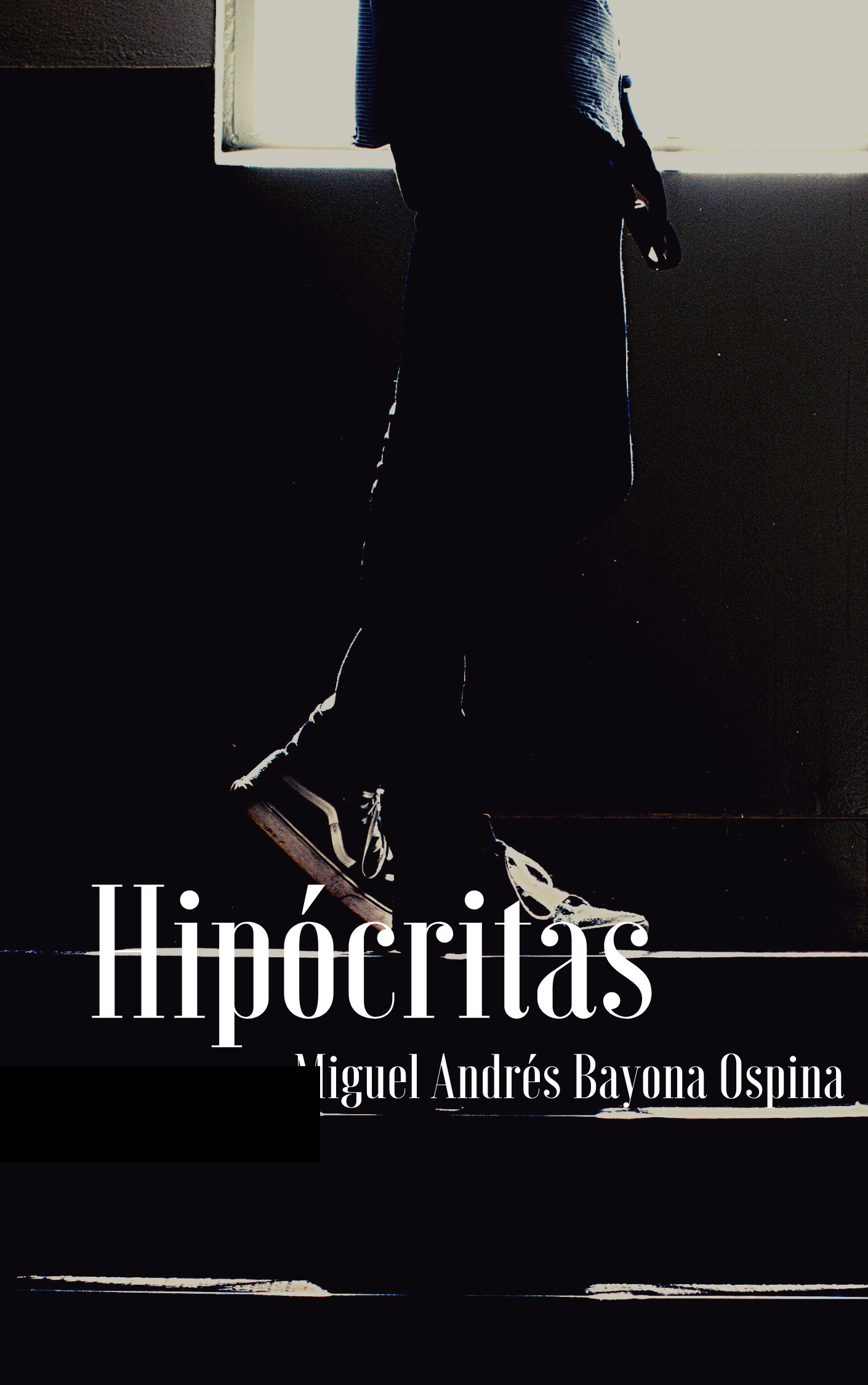Siente los pies en carne viva; el dolor ya se extiende a la pantorrilla y los muslos. Jadea; no puede más. Las calles se repiten una a otra, los rostros compungidos de miles de personas lucen tan vacíos como sus pensamientos. Luego de un par de horas se da cuenta de que no se puede dejar nada atrás. Se detiene y se sienta a llorar.
Las lágrimas desparramadas desde sus ojos, que se acumulan incesantes, provenientes de lagos hasta ese día áridos, poco a poco adornan el pavimento y, cual pintura, toman la forma inconclusa que su imaginación se plantea olvidar. Las manos torpes intentan calmar el caudal y, tras recordar que aún hay rastros de sangre en ellas, la repulsión se apodera de él, por lo que compulsivamente intenta limpiar su rostro desfigurado contra su macabro uniforme.
Así se adivina solo y tan rodeado en su soledad, como salido de una carnicería de pueblo tras la extinción del ganado, cual desecho de recuerdos de tiempo atrás. Descubre que no puede vivir un día más así, asfixiado por la rutina de descuartizar cuerpos que necesitan de su bisturí; ya no tiene sentido despedazar al otro cuando tras cada incisión lo que vulnera es su propia y desconocida alma; un alma suturada, remendada, amputada, además de todo sentimiento por una vida tan vacía que solo se alimenta tras la excitación de un cuerpo abierto de par en par. Alimenta sus carencias en el frío del quirófano, allí es el dios de un mundo donde reina el dolor, como deidad maldita ávida de sangre, un absurdo juez henchido de ego.
Adoraba un cuerpo palpitante desde adentro; remendarlo ante una puñalada de madrugada trazada con alcohol e ira. El deleite de un órgano carcomido por el cáncer, que exige salir antes que crecer con tentáculos metastásicos putrefactos; células y átomos que ante la furia de sus dedos sucumben a su reparación absurda. Amaba ese pálido latir de las vísceras calientes por el torrente que las nutre: plato de fideos recién salidos de la sartén que entre sus falanges se deslizan y vigorizan. Cuerpo humano enmarcado en huesos firmes, caja para esa obra conocida hasta el último centímetro, rompecabezas catalogado por colores, olores, sabores, tamaños, texturas; de lo nauseabundo a lo onírico, de lo insípido a lo bílico, sustancias dispuestas con perfección ancestral, que ya hace quince años aprendió a dominar.
Autómata entrenado, robot desalmado, ente sin ser, político de pueblo con un solo habitante, alguacil de provincia desbordado de tranquilidad. Ya no encuentra un camino, se halla deslizando la aguja entre pieles y carnes, pero sabe que no puede dar una puntada más. Síntesis de cuerpo y vida, espíritu que desune aquella vocación infantil, la que lo encontró en el patio de juegos mientras mutaba ranas con lombrices vivas. Fin de una era cobriza de entrenamiento arduo, de madrugadas oscuras y amaneceres tardíos, de escalpelos, pinzas, hilos, valvas, tapabocas, gorros, llantos, quejidos, estupores, clamores, hedores, ascensores, destornilladores, whisky, tabaco, ansiolíticos y antidepresivos; miradas fijas en un párrafo que no avanza, letras estereotipadas en libros interminables, sesiones de seis a.m. ante docente monárquico-dictador-hijo-de-puta, de facultad de medicina-angina-suicida, de día-noche-día-noche-todos-iguales, de párpados que caen y se sostienen con cafeína-nicotina, de ocho horas de hambre ante el cuerpo abierto y la jornada interminable. Diez años de su vida que se extinguieron en un minuto, años inexistentes, resaca y pesadilla infinita de adolescente indeciso.
Todos atónitos en la sala al ver su mano temblar, cirugía inconclusa, doctor Lorenzo Rodríguez, cirujano-vedete de prestigioso hospital, vacila un segundo antes de terminar su obra, esa última pincelada firmada en la piel. Apoya su mano contra el cuerpo sedado que acaba de reparar buscando el margen para no salirse de la línea, se recoge un poco, centímetros que son kilómetros, retroceso con mente en blanco y mirada en punto fijo. Sudor a raudales en una frente aún no castigada por la edad, corazón cual aleteo de colibrí, al embestir un estrépito más brusco, aguja que se estrella una y otra vez aleatoriamente contra la piel, sangrado microscópico desde cientos de poros adoloridos. Conjunto de piel estupefacto, cuerpo anestesiado que horas más tarde no entiende los puntos de sangre al final de la herida, retina de anestesiólogo anonadada frente al morboso y atractivo espectáculo, parpadeo de ayudante ante lo que hasta ese momento no había visto, sumado a cuatro horas seguidas en la sala donde sus averiados lentes de contacto ya no pueden soportar más. Rodríguez retrocede dubitativo, choca contra la mesa cantidades inaudibles de elementos metálicos que se estrellan contra el piso. Mientras un ojo cierra, la mente huye, la boca se abre, los brazos se extienden al aire: exhala cansado la sangre de aquel otro sobre su propio cuerpo. Guantes que atraviesan con ira la pared, puerta destrozada a la salida y un caminar ciego con los pies en carne viva hasta que el dolor se extiende a las pantorrillas y los muslos.
Lágrimas teñidas de materia gris que ya ha parado, con triste calma se sienta en la orilla del mundo y levanta la cabeza para descubrir que todo lo que lo rodea es desconocido. En su ciudad de arquitecto monotemático los edificios se repiten, escalas de grises avanzan y se profundizan con cajas dentro de cajas: cajitas, cajotas, cajones. Ciudadanos igualmente monocromáticos, grisáceos y cuadrados. Urbe de ansiedad y depresión, ciudad ansiolítica y antidepresiva, habitantes amitriptilínicos y clonazepánicos, antigripales para su ánimo apestado, suicidas de taxi en embotellamiento de madrugada. Construcción inconclusa, habitantes aún más incompletos, remendados al vacío, desestructurados y perplejos, naturaleza arrasada por concreto esparcido con ametralladora. Tiene que huir de su ciudad caótica.
Lentamente lleva los brazos a su espalda, desde abajo desamarrando el primer nudo contorsión superior exagerada hasta encontrar el segundo, con calma y luego con furia, desata su uniforme-disfraz, que termina a sus pies sin ninguna vergüenza; transfigurado de predominio rojo-sangre en fondo verde-hospital la bata azul sencilla inmaculada cargada de ínfulas, de la que se quisiera despojar; lo contiene el temor a la cárcel por escándalo en vía pública. Recuerda el gorro sobre su cabeza, cereza del pastel de asepsia y antisepsia, y con calma lo retira empapado de sudor denso, de blanquecino se empieza a teñir. Se recuesta sobre el banco, su oasis desértico sin palmera ni agua, traído a la realidad, con teléfono celular que vibra igualmente cansado desde el bolsillo.
No alcanza a contestar y tampoco pretende hacerlo, cuarenta y siete llamadas perdidas, conocidas y desconocidas, desagradables e innecesitables, obviables y exterminables; su dedo deslizándose ante la avalancha de ausencias. Una nueva llamada entrando, probablemente del hospital, timbrando hasta depositarse en el obeso buzón. Así, una detrás de otra, empecinadas en superar las sesenta. ─Voy a contestar la 69 ─piensa sonriendo con tristeza y la espera mientras su índice metódicamente asea su pulgar de rastros hemáticos debajo de la cutícula.
— ¡Pendejo, por fin contesta!
— ¡¿Qué quiere?!
— ¡Ay!, pero tan bravo… Acá anda todo el mundo preguntando por usted, que hizo show y salió corriendo. ¿Qué le pasó, hermano?
— Nada, lo esperado, poniéndole un poco de drama a la vida.
— Drama, drama, drama… me imagino. Llegó el día, entonces; se me adelantó, hermano. ¿Cuánto era que habíamos apostado?
— Ya ni me acuerdo, eso fue hace rato.
— Pues sí, pero, ¿usted está bien? Acuérdese de que el trato es arrancar para algún lado. Si se le va a echar a un carro no le doy ni un peso.
— Con lo que me importa la plata ahora.
— Bueno, calma. Paso por usted y arrancamos de una. ¿Sí lo vamos a hacer?
— Usted sabe que siempre cumplo lo que prometo.
— Así me gusta, mi hermano. Entonces, déjeme cuadro unas cosas acá, armo también el showcito fiestero. Ahora sí nos la van a montar de que somos el par de locas… Paso por mi casa y la suya a recoger las maletas y… bueno, ¿al fin para dónde es que nos vamos?
— Donde siempre dijimos: a la mierda con mierda.
Cuelga y se deshace de su teléfono, lo estrella contra el piso tras haber enviado por mensaje la dirección que borrosa descansa sobre su cabeza en un poste. De su otro bolsillo salta un cigarrillo que duerme plácidamente al lado de sus congéneres y el fuego baña su cabeza, seguido del humo que desde la cúspide atraviesa todo su cuerpo, labios, dientes, lengua, faringe, laringe, tráquea, bronquios, pulmones, mente de Rodríguez con ira que se extingue hasta llegar al filtro. Oscurece y las luces de la ciudad despiertan cual miles de luciérnagas ebrias. Titilan distantes, primero desde las colinas por donde el sol desaparece egoísta, y se extienden; tsunami paupérrimo melodramático, incesante colonizador de tinieblas. No hay afán ante la llegada de su compañero, la soledad es su estado natural, disfruta de toda su simpleza, de una, dos, tres cervezas, nicotina y mirada vacía, de música de banda, de beat y bang, de ritmo de compás de neuronas sinápticas-sinópticas-hipnóticas. El ruido de la ciudad es la banda sonora, murmullo de avión arrancando nubes a la velocidad del sonido, arando cúmulos y estratos que se estremecen con alas de águila volcánica propulsora de humo y abrumo. Olor a cañería que acaricia sus fosas nasales, cada conducto estimulado con la satisfacción de la náusea, erosión en manos que caminan agarradas. Noche unipolar, ciudad calma, luces que empiezan a encenderse con la brisa que llega de las montañas, calles cargadas de oscuridad de humo nicotinizado, tapizadas con la necesidad de encontrarse en el camino de la perdición.